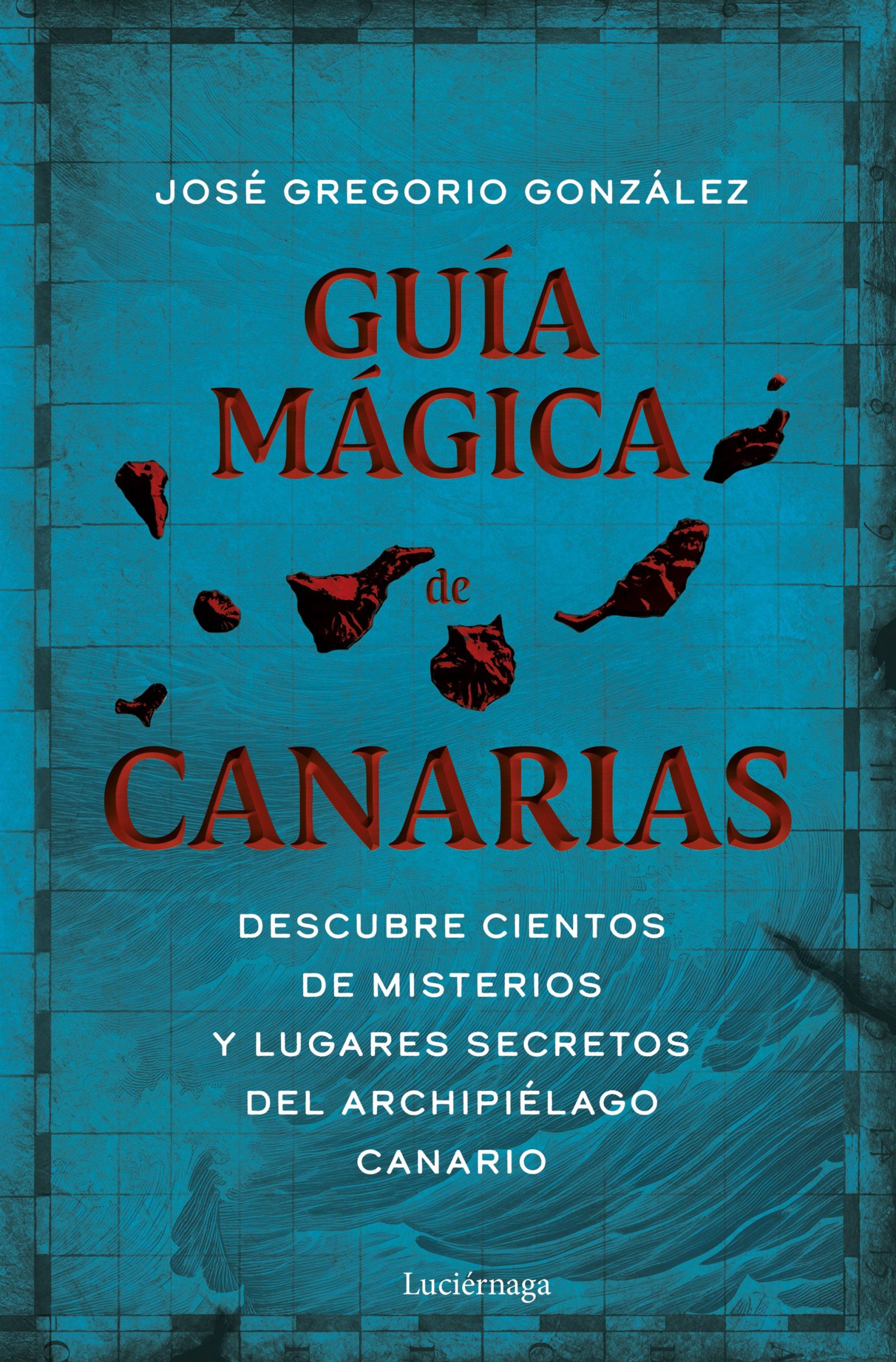Canarias ha tenido tradicionalmente historias plagadas de brujas, encantamiento y seres sobrenaturales formando parte de su acervo cultural. El sincretismo, producto de la fusión del catolicismo y la religión aborigen, junto al corpus de variopintas creencias aportadas por quienes procediendo de España fueron consolidando el poblamiento posterior a la conquista de Canarias, fue conformando el mundo mágico-religioso que marcaría las vidas del campesinado canario.
En este abanico de creencias hallamos una figura poco estudiada del folclore mágico que fue muy importante en la sociedad rural isleña desde comienzos del siglo XVII hasta la primera mitad del siglo XX.
Ese personaje es el “animero”, nombre que definía al encargado de mediar entre las ánimas de los difuntos y los vivos, una mezcla de médium, chamán y curandero que gozaba de una enorme consideración en la Canarias de aquellos años. Fue una actividad desarrollada principalmente por hombres, aunque existen referencias para plantear que la presencia de mujeres oficiantes era algo más que testimonial, dándose el caso de que en función del sexo del “ánima” o espíritu con el que se iba a tratar, el ritual lo ejecutaba un hombre o una mujer.
Las ánimas, dentro del escenario de creencias en el que se desarrolla el papel de nuestros protagonistas, son los espíritus de difuntos que, según la creencia popular, murieron en pecado mortal o con alguna deuda adquirida en su vida. Éstas pueden ser desde misas por el descanso de su alma a asuntos sociales, pasando por rencillas vecinales o conflictos no resueltos. En el caso de las ánimas que necesitaban “la luz y las oraciones” de las misas para su descanso en el más allá, los espíritus se manifestaban a sus familiares creando fenómenos de presunta factura paranormal: ruidos, quejidos, leche que se corta; incluso la desaparición de pequeños objetos de la vida doméstica. En el caso de los espíritus que en vida tenían deudas, normalmente de tipo material, los fenómenos podían llegar a la posesión de las personas vivas y cercanas por vínculos familiares o vecinales, creándole ese “arrimo de alma” toda suerte de enfermedades a quien lo padecía. Es en estos casos cuando los campesinos, interpretando estos signos inexplicables y los problemas de salud como indicios de afección no física, recurrían al animero para que los ayudara.
Al individuo se le diagnosticaba como alguien con “un alma arrimada” y el acto de sanación era conocido como “desarrimar”.
Desarrimar versus exorcizar
El animero contaba con todo un magisterio sobre la cuestión. Aparte de sus dotes naturales, que según el saber popular adquiría en el vientre materno y podía preverse si se le “escuchaba llorar en la barriga de su madre”, poseía el conocimiento de plantas con poderes curativos así como medios que auxiliaban su oficio permitiéndole identificar el sexo del “alma arrimada” o las motivaciones del espíritu para molestar a familiares y vecinos. Curiosamente, es en la isla de Tenerife y concretamente en su comarca norte donde más casos de animeros se han podido registrar, un dato de interés al plantear la posibilidad de que la geografía haya podido ser un factor determinante en su conservación hasta el siglo XX.
Por lo que sabemos, esta actividad hunde sus raíces en ritos de los antiguos canarios de culto a los muertos, aunque las primeras referencias documentales las encontramos en los procesos que contra algunos de estos personajes instruyó el Santo Oficio. Fechados en los años 1789 y 1790, encontramos unos legajos escritos por monjes de la Orden Capuchina, que en aquella época predicaban por la comarca norte. Sus impresiones sobre la figura del animero no son en absoluto tibias, al referirse drásticamente a las personas que ejercían tales prácticas con expresiones como “malvada raza de animeros”, considerado su saber y prácticas como “…erráticas y falsas creencias, muy próximas a coincidir con la herejía de la transmigración de las de las almas de difuntos”.
La primera causa instruida que hemos investigado en los archivos de la Inquisición con cargos a un animero, acusado de hechicería y pacto con espíritus, es la que se siguió contra Salvador Martín en el año 1737. Por entonces tenía 67 años y era vecino del pueblo de Icod de los Vinos, en el norte de Tenerife, subsistiendo según las acusaciones recogidas “… de interceder entre los vivos y ánimas, aparte de ejercer prácticas curanderiles”.
Era conocido en su localidad como “El viejo de las ánimas” o “El médico del purgatorio”, y de sus declaraciones ante el comisario del Santo Oficio se desprende algo más de luz sobre estas prácticas. De esta manera, leemos:
“…que las ánimas, tenían el purgatorio, no en otro mundo sino en este y que habitan en parajes naturales y otros en los lugares donde vivieron siendo vivos, y que molestaban para pedir sus deudas y recados, hasta que él les enviaba al cielo mediante rezos…”.
En el mismo expediente encontramos otros pasajes reveladores acerca del corpus de creencias que rodeaba sus prácticas:
“…los espíritus son unos buenos y otros se hacen acompañar por demonios, estos son los que se meten en los cuerpos de los vivos por los dedos de los pies mientras duermen, estos espíritus son malignos por su compañía, y causan enfermedad y padecimientos a quien se arriman y él libera al vivo de tales espíritus mediante unos exorcismos que conoce”.
Salvador Martín describió al tribunal los métodos que utilizaba para discernir si alguien estaba afectado:
“…que para él saber si hay un ánima arrimada, usa unos métodos, que son mirarle las aguas de los orines al afectado, le mira la sombra con una vela, mandarlos a revolcarse en la tierra para ver la figura que tenía el ánima en vida, hacer santiguados, sahumerios y encargar plegarias, especialmente al espíritu santo…”.
Aunque las prácticas terminaron cayendo en desuso en los años cincuenta del siglo pasado, hace unos meses dimos con una nueva y reveladora pista que ha arrojado nueva luz sobre este singular oficio. Un elemento no documentado hasta la fecha que sólo el “azar” ha permitido que podamos conocer y, de esta manera, preservar.
Agustín Alegría, el último animero
En el transcurso de un documental televisivo sobre las prácticas de los animeros seguimos la pista del que muchos recordaban como el último oficiante de estos rituales. En nuestro cuaderno de campo sólo contábamos con dos datos ambiguos pero que resultaron suficientes: la localidad de El Palmar, en el municipio norteño de Buenavista, y un apodo: “el Mahorero”.
A punto estuvimos de desistir en la búsqueda ante el desconocimiento mostrado por los consultados, muchos de ellos vecinos de avanzada edad que afirmaban no tener ni la menor idea del asunto.
Decepcionados, realizamos nuestra última consulta a una señora que sentada fuera de su casa tomaba el Sol aquella mañana. Dimos en la diana, pues recordaba al personaje perfectamente, “por los cuentos que mis padres me hacían, pues yo era muy niña en ese entonces y que decían que era varón santo y muy buena persona. Miren, a ese señor le decían
Cho Agustín”. Gracias a esa fuente dimos con la casa en la que había vivido y ejercido y que habitaban sus nietas.
El encuentro con Manuela y Clemencia Alegría fue una escena para no olvidar. Tras casi sesenta años unos desconocidos tocaban a su puerta preguntando por “Agustín el mahorero”, el abuelo animero.
Al calor de un reconfortante café y con la socarronería propia de la gente curtida en mil batallas, las mujeres desgranaron un abanico de recuerdos relacionados con el oficio de su abuelo. Una desgastada foto de don Agustín nos acompañó en ese viaje al pasado, en el que a razón de varias veces por semana acudían diferentes personas aquejadas de los males más diversos.
Clemencia había desempeñado un papel más activo en el oficio de su abuelo puesto que, al saber leer, le ayudaba con los rezados que acompañaban las prácticas. “A mi abuelo le decían mahorero porque sus abuelos venían de Fuerteventura, muriendo en 1955. Era un hombre bueno y las gentes le tenían aprecio, hizo el bien a todo aquel que acudía buscando su ayuda, nunca le vi decirle no a nadie, a excepción de los que no creían en estas cosas; a esos les decía que cuando realmente creyeran en sus prácticas, que volvieran, que él los trataba”.
Desempeñó el oficio de curandero, de tal manera que lo mismo trataba un empacho, un susto o una torcedura de tobillo, pero era famoso por “tratar a los enfermos por los espíritus, los que se arrimaban a los vivos; eso él los quitaba, ya fueran espíritus malos o buenos. Por estos casos, venía gente de toda la isla a verlo, con una fe muy grande en él, pues ya no quedaba quien tratara este tipo de curas”.
El ritual y el talismán
La manera en la que trabaja “el arrimo” incluía el uso de un cordón que “le dicen de san Francisco, que tiene cinco nudos, que utilizaba para azotar al espíritu si era maligno, y recitaba una oración, colocándose antes en la cabeza un talismán para poder ver y hablar con los espíritus”.
En ese instante hemos de reconocer que un escalofrió recorrió nuestro cuerpo; el último animero ejecutaba su ritual, con elementos conocidos y oraciones que ya habíamos escuchado recitar, pero ayudándose de un “talismán” para hablar con los espíritus. A nuestra
mente acudió una burda analogía; el mahorero tenía una especie de primitivo teléfono móvil para hablar con el “más allá”.
Nuestra sorpresa fue total cuando Clemencia fue en busca del objeto, que conservaba como recuerdo de su abuelo. Un talismán para hablar con espíritus. Era la primera vez que oíamos hablar de algo así. Doña Clemencia nos enseñó el talismán con cierto temor, pues, según nos decía, era una cosa muy mágica y tenía sus reservas incluso para tocarlo. Se trataba de una pieza cóncava, de unos 10 cm de diámetro, realizado en latón, con una capa de plomo y con unas extrañas figuras que le conferían un aspecto inquietante. Tres puntos situados en triángulo, una especie de cruz que parecía indicar la manera correcta de colocarlo y una especie de insecto, tal vez un escorpión. Aunque parece tener cierta inspiración beréber, seguimos reuniendo datos para contextualizar e interpretar adecuadamente esa simbología.
“Eso era lo que se ponía en su cabeza. Se lo hizo un latonero de por aquí, con las indicaciones que le dio mi abuelo, pues decía que los materiales, la forma y los símbolos se lo habían transmitido los espíritus en sueños, para que pudiera comunicarse y protegerse
de los malos espíritus”.
Poco más nos pudo decir de aquella pieza de museo. “Se lo ponía en la cabeza y comenzaba a ver y a hablar con los espíritus”. Teníamos ante nosotros una nueva vía de investigación sobre las prácticas de los animeros y concretamente sobre la figura de don Agustín, “el Mahorero”.
Aunque estas prácticas cayeron en desuso en los años 50 del pasado siglo, permanecen aún en la memoria de nuestros campesinos más ancianos, por el lugar preferente que ocupaban en las antiguas comunidades. Contribuir a rescatarlas del olvido para que nuestras generaciones futuras las conozcan fue el objetivo de esta investigación; dar con esa nueva e inédita pista, el talismán de los espíritus, sobrepasó con creces nuestras expectativas más optimistas.
Fernando Hernández González