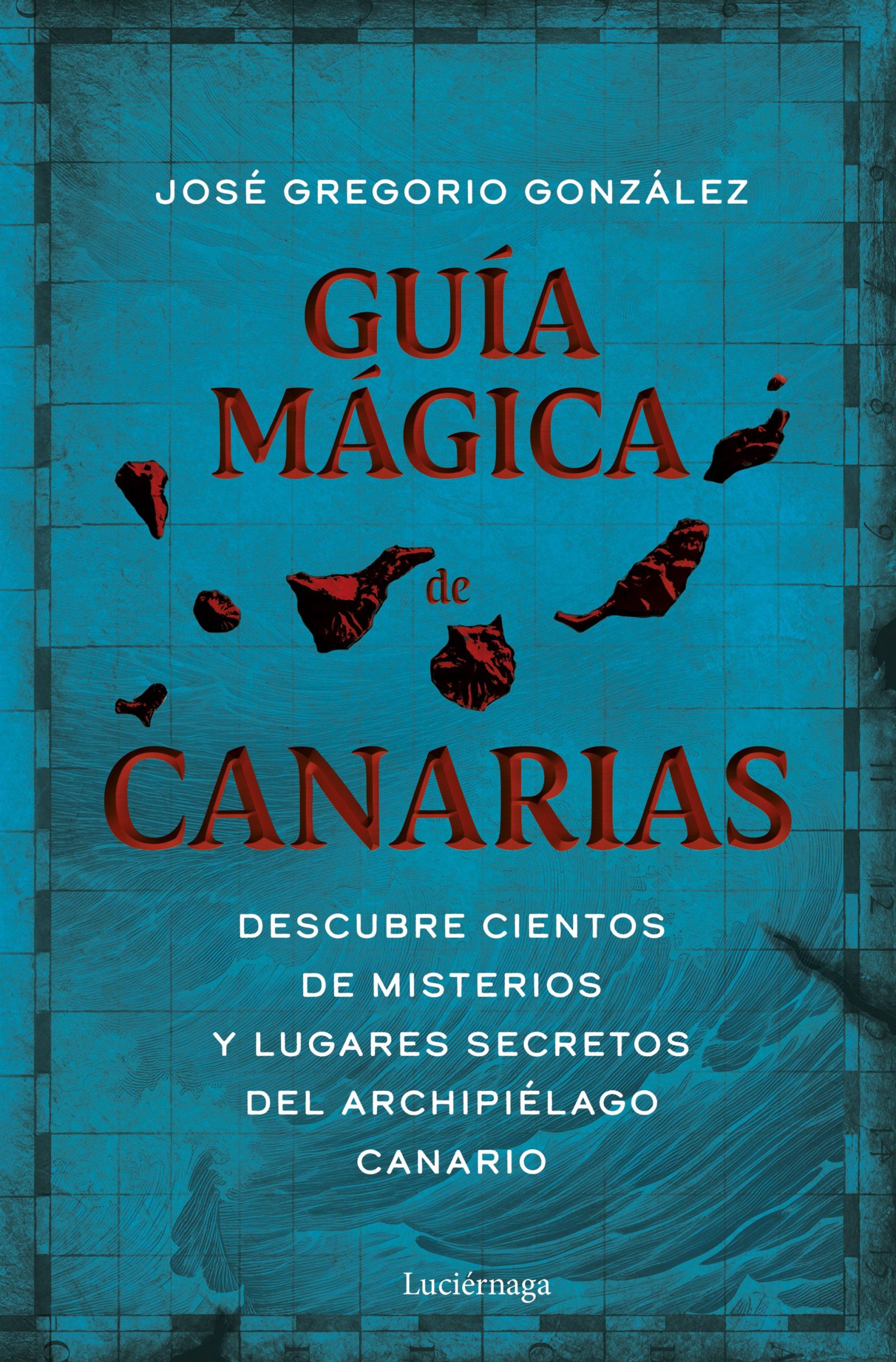Historias mundanas en territorio sagrado.
Las líneas que hoy comenzamos a componer no tienen mayor pretensión que entretener al lector desde el asombro propio que genera lo inesperado. Narran episodios acontecidos en Canarias, en el ámbito conventual. No buscan juzgar, ni mucho menos desacreditar o demonizar doctrinas, aun cuando nos resulte una tarea de titanes el mantenernos neutralmente impasibles ante ciertas conductas. Recrear mentalmente algunos lances puede desatar nuestra risa, horrorizarnos, o bien regocijarnos ante la picardía e ingenio de aquellos hombres y mujeres que, con sus luces y sombras, habitaron en nuestros conventos. Aunque entre sus muros parecían estar más cerca de la virtud y lo divino, no eran inmunes a las humanas pasiones.
LAS PASIONES DE BANIVERBE Y LA ABADESA MAGDALENA.
En abril de 1641, tiempo del escándalo que nos ocupa, el convento de monjas Bernardas Descalzas de San Ildefonso, ubicado en el barrio grancanario de Vegueta donde hoy se levanta el Museo Canario, contaba con una quincena de religiosas, al frente de las cuales estaba como abadesa sor Magdalena del Sacramento, una de las monjas que ocho años atrás lo habían fundado y que por entonces sumaba 41 primaveras. Como capellán y confesor de las religiosas se encontraba desde hacía unos cuatro años el bachiller José de Baniverbe, presbítero de 40 años. Tan enrevesada y ruborizante trama se destapó a raíz de una carta remitida desde el convento por una monja a su madre, en la que se decía presa en el convento y le pedía que la hiciese llegar al Provisor de la Diócesis. Ahorraremos al lector la mayor parte de los detales, que podrá ampliar leyendo la monografía que al efecto publicó el tantas veces socorrido para estos asuntos, Agustín Millares Torres. Tras algunas peripecias que animamos al lector a conocer indagando en el trabajo del citado autor, el proceso se inició en julio de aquel año y se prolongó durante meses, destapándose una tórrida historia con más “X” que una quiniela. Entre Baniverbe y Magdalena debió darse un pasional flechazo desde que se conocieron en 1637, iniciando relaciones que con el paso del tiempo ganaron en frecuencia e intensidad, aunque restando en discreción y cuidados. Cualquier excusa parecía buena para que el confesor entrase en el convento de clausura, tanto para unirse a la abadesa, como para visitar las celdas de otras monjas. El proceso recoge escenas de lo más ¿repulsivas?, ¿evocadoras?, ¿repudiables?… gráficamente descritas por Millares Torres: “Allí les dirigía ciertas pláticas doctrinales y luego se arrodillaban todas confesando cada una en alta voz sus culpas y pecados e imponiendo el confesor las penitencias que juzgaba oportunas, concluyendo por azotarse las unas a las otras con sendas disciplinas, hallándose para esto desnudas de la cintura para arriba. En este momento caía la cortina que separa el coro del templo, aunque no con tanta rapidez, aseguran las declarantes, para que sus ojos pudieran solazarse con las variadas y desnudas formas de sus hijas de confesión”
En fin. La cosa se comienza a complicar cuando sor Magdalena se queda embarazada en 1639, y con la complicidad de algunas subordinadas, lo oculta y termina dando a luz a un niño. Dos meses más tarde, abortaría mediante brebajes el fruto de otro embarazo. Sin embargo, los despropósitos generados por las licenciosas visitas del clérigo, que incluían reuniones de confesión en la sacristía entre éste, la abadesa, la priora y otra hermana, que terminaban con ellas desnudas ante Baniverbe, terminaron creando un enrarecido ambiente en el convento. Aquellos humanos y pecaminosos muros, además de contemplar también a las más jóvenes pecando de pensamiento y obra, fueron testigos de castigos y disciplinas crueles e injustificadas, como parte del extraño desorden de la moral que tomó las riendas. Una de las jóvenes víctimas de aquel maltrato que incluía azotes, quemaduras y encierros, fue la que con su carta permitió tirar del hilo provocando un juicio que terminó con los despropósitos, recluyendo en un convento a Baniverde, y a sor Magdalena y a sus cómplices en la clausura del convento Bernardo de la Concepción de Las Palmas. Muy atrás habían dejado aquella voluntad expresada en 1634 cuando, procedentes del convento cisterciense de San Bernardo, fundaron su nuevo monasterio pues “deseaban una vida más austera de recolección”.