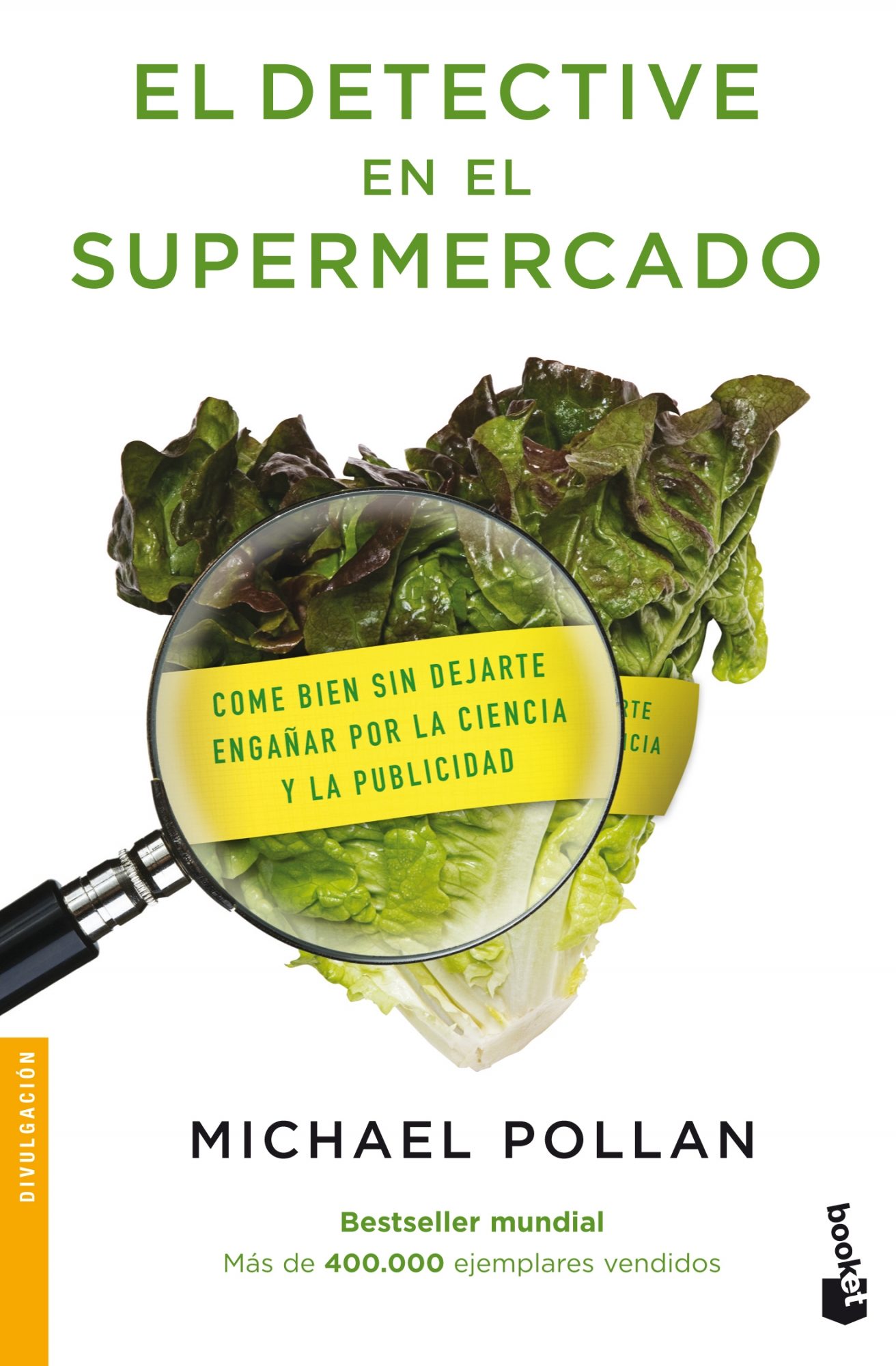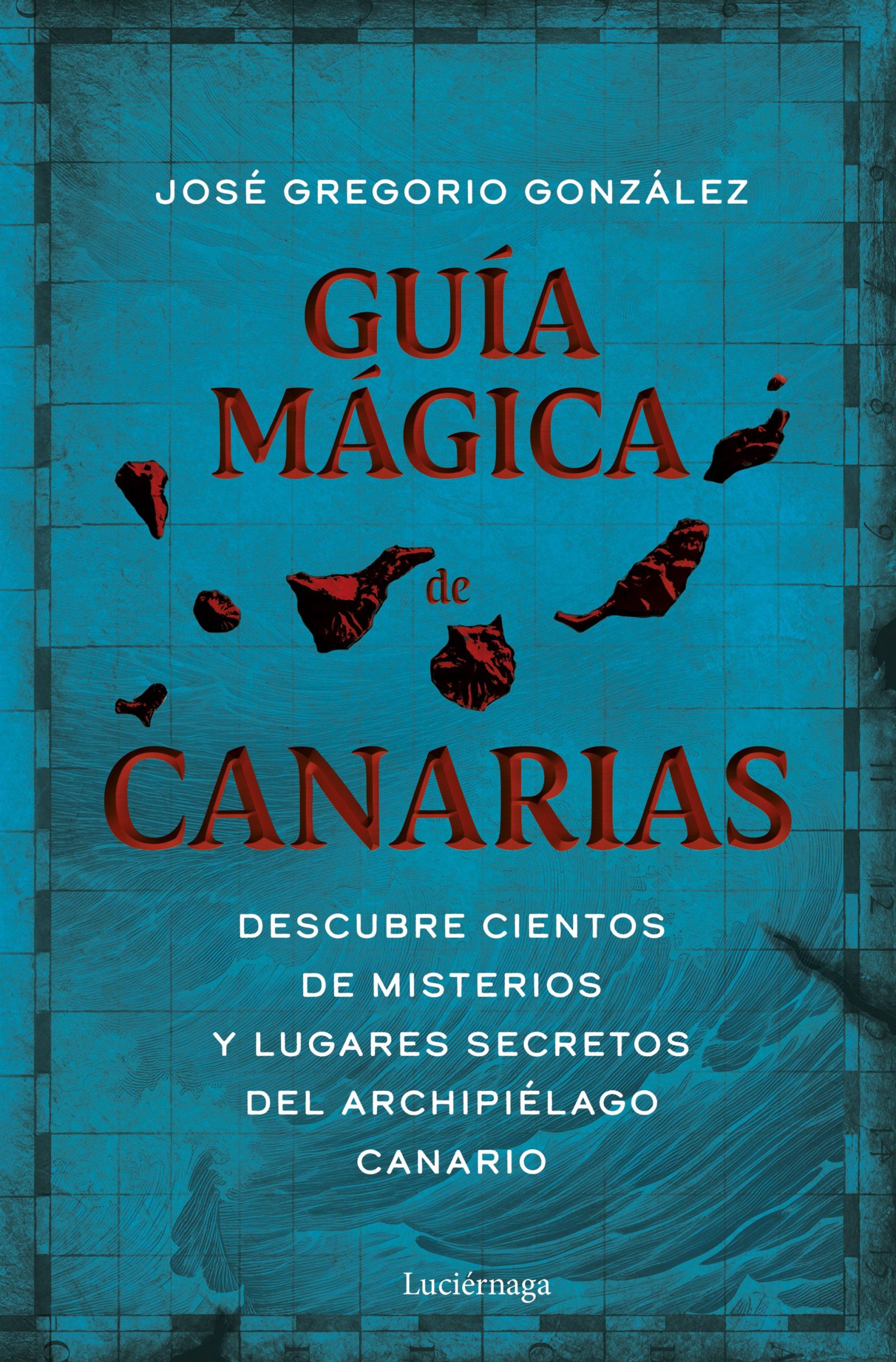MUERTE EN LA DESPENSA
Así nos envenena la industria alimentaria
Somos víctimas de un mundo de contradicciones, en el que conviven desgarradoras hambrunas con incontrolables pandemias de obesidad, en el que la escasez de alimentos es un espejismo frente a la cruda realidad de un reparto premeditadamente desigual; un mundo donde la enfermedad es el negocio más rentable y una alimentación adulterada el camino elegido por las élites para consolidarlo. Más allá de toda duda lo que llamamos “mercado”, concentrado en pocas manos, especula con nuestra comida y salud, alentando prácticas dañinas para el medio y nefastas para nuestro bienestar.
¿Silencian los poderes públicos la toxicidad de algunos alimentos de consumo masivo? ¿Contiene nuestra comida aditivos que estimulan artificialmente el apetito creando una incontrolable adicción? ¿Sabemos ya qué efectos tiene la transgenia y la nanotecnología aplicada a la industria alimenticia, donde ante el riesgo potencial se vulnera sistemáticamente el principio de precaución? ¿Han perdido en las últimas décadas calidad nutritiva las materias primas como consecuencia del agotamiento de los terrenos y la voracidad de los métodos productivos? ¿Está planificado el patológico empobrecimiento de nuestra alimentación de cara a un mejor control del mercado y a la generación de pandemias que generen legiones de enfermos crónicos dependientes de fármacos “clave”? Éstas y otras preguntan se resuelven con alarmantes respuestas ante las cuales es imposible, o cuando menos imprudente, mirar a otro lado en un mundo que produce el doble de comida de la que necesitamos mientras cientos de miles de personas mueren de hambre cada año. Los emporios industriales del fármaco y el alimento parecen caras de una misma moneda, con tentáculos y ramificaciones indetectables que les permiten modelar de la forma más rentable posible a sus intereses lo qué cultivamos, lo que comemos y cómo lo hacemos, así como la manera en la que tras enfermar a causa de ello, infructuosamente intentamos recuperar nuestra salud. Vivimos atrapados en un círculo vicioso del que resulta casi imposible escapar, donde la causa y la solución paliativa comparten origen. A las sustancias nocivas que contaminan lo que comemos como metales pesados, pesticidas, fertilizantes o antibióticos, se suma la permanente desnaturalización y merma nutricional provocada por los procesos de refinado y transformación de los alimentos en su camino hasta nuestras mesas, contribuyendo a un lento pero eficiente deterioro crónico de nuestra salud. La mecánica es tan sibilina que enfermamos sin apenas darnos cuenta, y lo hacemos de patologías de las que generalmente tardaremos mucho tiempo en morir ya que la industria del medicamento se encargará de mantenernos los suficientemente sanos como para que podamos seguir malnutriéndonos mientras lo compensamos con nuestra medicación de mantenimiento. ¿Exageramos?
Una rápida consulta al ranking de los medicamentos más vendidos en los últimos años, independientemente del organismo o consultoría que elabore el listado, sitúa indefectiblemente a productos para el control o tratamiento de la diabetes, el colesterol, la obesidad, la hipertensión o trastornos cardiovasculares entre los que conforman el top ten. Hablamos, por sí el lector no se ha percatado, de patologías directamente relacionadas con una alimentación desequilibrada, completamente descompensada desde el punto de vista nutricional en la que predomina el consumo de alimentos precocinados y refinados, ricos en hidratos de carbono simples, grasas animales, aceites de pésima calidad vegetal, sal y todo tipo azúcares encubiertos. Alimentos que, curiosamente, constituyen el grueso del negocio de la industria de la alimentación. Vayamos con un aperitivo. En 2015 y de acuerdo con la consultora IMS Health, la insulina inyectable Lantus ocupó el tercer lugar y el anticolesterolémico Crestol el quinto, con un montante en ventas de ambos cercano a los 18.000 millones de euros. ¿Qué tal si ampliamos el rango? Entre los años 1997 y 2011 el Lipitor y sus diferentes marcas comerciales ofrecidas contra el colesterol generó 100.000 millones de dólares de beneficios principalmente para la farmacéutica Pfizer, siendo el medicamento más vendido del mundo hasta su conversión en genérico en 2012. ¿Se acaba el negoció cuando se alcanza ese punto y se liberan las patentes para que otras farmacéuticas se abalancen sobre el suntuoso pastel? Ni hablar. Es revelador comprobar como en 2015, en la lista de genéricos vendidos solo en España, tres anticolesterolémicos estaban entre los cinco más vendidos. Otros medicamentos que siempre están entre los más vendidos y que son extremadamente rentables son los dedicados al tratamiento de tumores, muchos de los cuales están directamente asociados a pautas alimentarias nocivas¡¡ Y así año tras año, sin contar el gigantesco mercado de la cosmética y el bienestar, donde el sobrepeso y la obesidad suelen generar el grueso de su clientela. ¿No es acaso sospechoso, o al menos una invitación a la reflexión crítica, que las multinacionales de la alimentación promuevan dietas carenciales y patológicas, y que la industria farmacéutica sustente sus beneficios en el tratamiento paliativo –que no sanador- de las enfermedades y trastornos ocasionados en su mayor parte precisamente por este tipo de alimentación? Dicho de otra manera, una alimentación saludable, equilibrada, rica en productos frescos de origen vegetal, de temporada y sostenibles desde el punto de vista medioambiental es el peor de los escenarios para las grandes industrias de la alimentación, el fármaco y los agroquímicos. El periodista especializado en nutrición e industria alimentaria Michael Pollan lo resume de manera muy acertada en su libro El detective en el supermercado cuando escribe refiriéndose a los Estados Unidos y a la tendencia que se impone en Europa que “Cuatro de las diez primeras causas de mortalidad hoy en día son enfermedades crónicas cuya conexión con la dieta está comprobada: cardiopatía coronaria, diabetes, infarto y cáncer”
Pollan, lejos de desalentarnos, nos invita a volver al modelo de alimentación de nuestros abuelos, apostando por lo vegetal y acuñando acertadas sentencias que han caído en gracia y que hoy son asumidas casi como mandamientos por aquellos que quieren consumir de forma sana, responsable y sostenible:
-“no comas nada que tu bisabuela no reconociera como comida”;
-“evita los productos alimenticios que exhiban afirmaciones de propiedades saludables”;
-“sal del supermercado lo antes posible”; y
-“evita los productos que contengan más de cinco ingredientes, ingredientes desconocidos o ingredientes impronunciables”
Venenos en la despensa
Con cierta frecuencia la prensa generalista nos alerta a cerca de ciertas sustancias tóxicas que invaden nuestras despensas, apoyándose en estudios más o menos independientes que logran sortear las censuras y los potentes muros de contención con los que se protegen las multinacionales. Sin embargo, indefectiblemente, tras dichas voces de alarma se activa una abrumadora maquinaria de propaganda pública e institucional que busca desmentir las evidencias, sofocando las alarmas y reconduciendo a la opinión pública a su rentable clima de normalidad consumista. El mensaje lanzado suele hacer uso de los mismos tópicos “los muestreos no son alarmantes”, “la industria hace un gran esfuerzo por reducir su presencia” o “los niveles no son preocupantes y se encuentran dentro de los márgenes de seguridad” A veces con la argumentación ni siquiera se molestan en defender la inocuidad o seguridad de los alimentos, sino que se centran en culpabilizar al propio consumidor, quien tiene en su mano no alcanzar niveles tóxicos “siguiendo una dieta variada” Una variedad que el propio sistema boicotea permanentemente¡¡¡. Cosas así no deberían escandalizarnos si consideramos que el dinero lo puede todo y las puertas giratorias que tanto nos han ruborizado en estos años de crisis en el mundo de la economía, la industria o las telecomunicaciones, también existen en el ámbito de la alimentación y la salud. Sea como fuere, esas alarmas alimentarias se han activado por ejemplo ante las altas concentraciones de arsénico inorgánico que presenta el arroz, tanto el grano que cocinamos en nuestros hogares como el arroz que se incorpora a infinidad de alimentos preparados, especialmente infantiles. En este caso no estamos ante un aditivo, sino ante una sustancia que se encuentra en los suelos en lo que se cultiva el cereal. Desde hace años se regula su presencia en el agua que consumimos, pero en los alimentos ha venido existiendo un vacío legal que ha sido la puerta de entrada a una sustancia que por efecto acumulativo está vinculada a varios tipos de cáncer. Con el mercurio del pescado sucede algo parecido a largo plazo, es altamente tóxico y está en el origen de malformaciones fetales y vinculado a diversas patologías tan en alza como la depresión, pero a diferencia del arsénico inorgánico su presencia en los océanos es consecuencia de la acción humana, de vertidos incontrolados y sostenidos en el tiempo procedentes de la actividad industrial y minera.
Sin duda los mayores esfuerzos desplegados en las últimas décadas a la hora de defender la inocuidad de un buen número de alimentos han tenido a los pesticidas y herbicidas como objetivo. Tras su producción se encuentran un puñado de poderosas multinacionales, que no es extraño que también cuenten con filiales de negocio en el mercado de la producción de semillas o en el de la biotecnología, que centra su trabajo en la impredecible modificación genética de organismos. Es el caso de gigantes como Monsanto, Syngenta, Bayer y BASF, que controlan más de la mitad del mercado mundial de agrotóxicos.
En el caso concreto de los plaguicidas nos enfrentamos al cuento de nunca acabar, su uso masivo en la agricultura intensiva, donde los insectos y malas hierbas generan resistencias que conducen a un uso más frecuente y en mayores concentraciones de tales tóxicos. Obviamente terminan dejando residuos en los alimentos, pero tanto la industria como los organismos oficiales encargados de la seguridad alimentaria suelen coincidir en señalar que “los niveles no son preocupantes”, que “se encuentran dentro de los márgenes de seguridad”, etc…
Autores como Albert Ronald Morales y Jeanette Jaime González pertenecen al creciente número de expertos que nos alertan sobre la falacia que supone fiarnos ciegamente de los posicionamientos oficiales. Dichos autores nos presentan un escenario poco halagüeño en su libro Alimentación Sana, vs transgénicos, aditivos y nanotecnología cuando señalan que “hoy en día encontramos en las frutas y hortalizas residuos de plaguicidas, herbicidas y fungicidas con un nivel superior a los límites máximos permitidos, y que el 16% de los alimentos contienen más de uno de estos productos. Además, hay ciertas combinaciones de nitratos, plaguicidas y sustancias químicas que pueden formar nitrosaciones incluso cancerígenas. En el mercado se encuentran más de 100.000 sustancias químicas sintéticas en todo el mundo y cada año aparecen 1000 nuevas que se agregan a los alimentos”
Los argumentos de inocuidad –usados históricamente también con los peligrosos DDT, el agente naranja y el PBC- son válidos hasta que dejan de serlo tras largos procesos judiciales. Uno de los más sonados y emblemáticos fue el juicio de las Madres de Ituzaingó, en la ciudad argentina de Córdoba, un affaire que se prolongó por más de una década y que tuvo a los campos de cultivo de soja transgénica que perimetran el barrio de Ituzaingó como escenario, y a las fumigaciones con endosulfan y glifosato como protagonistas. 200 de los 5000 habitantes del pueblo tenían cáncer, lo que a efectos prácticos suponía que en cada familia había un enfermo, la mayoría de ellos niños en los que también se daba una incidencia muy elevada de malformaciones. Los tribunales fallaron en contra de Monsanto en diciembre de 2008 alejando las fuminaciones.
A esa contaminación de raíz que sufre la materia prima en origen se ha de sumar aquella a la que de manera intencionada son sometidos los alimentos durante su procesado, transformación, envasado, transporte, etc… añadiendo aditivos con la finalidad básica de impedir su deterioro, facilitar su procesado, mejorar su aspecto o bien potenciar sus cualidades organolépticas como el sabor, olor, color, textura, etc. Más allá de esos usos, sobre estas sustancias pesa además la sospecha de generar adicción en unos casos y graves problemas de salud en otros, como ocurre con el azúcar, que distorsiona sabores, añade peso al producto de forma muy barata y encima crea adicción. El consumo excesivo azúcar es la causa principal de la pandemia de sobrepeso que afecta al planeta y que alcanza niveles escandalosos en la población infantil, un sobrepeso que deviene en obesidad, diabetes, problemas cardiovasculares, diversos tipos de cáncer, etc…A pesar de ello las legislaciones gubernamentales no son contundentes en la limitación de su consumo o en etiquetados con información más detallada y transparente, como consecuencia de las presiones ejercidas por la potente e influyente industria azucarera.
Los aditivos son otro peligro, siempre bajo sospecha y siempre atrincherados en el cómodo anonimato que les proporciona su codificación en letras y números, una familia a la que pertenecen los colorantes, edulcorantes, estabilizantes, conservantes, potenciadores de sabor, gelificantes, espesantes, espumantes, sales añadidas, humectantes, gases, etc. Estas sustancias por si solas suponen un volumen de negocio anual de unos 25.000 millones de dólares estimándose que 9 de cada diez alimentos que consumimos los llevan. Es evidente que sí nuestra alimentación fuese variada, saludable y centrada en alimentos frescos y de temporada, la inmensa mayoría de estos aditivos no nos tendrían que preocupar lo más mínimo. Pero la realidad es que no es así, más bien al contrario. Morales y González describen en su obra antes citada la inmensa mayoría de los aditivos autorizados, los alimentos a los que se añaden y los riesgos que se les atribuyen por su consumo directo en un producto o por la combinación de varios. “Productos de repostería y pastelería, platos precocinados, aperitivos, refrescos, bebidas alcohólicas, salsas industriales, polvos para postres instantáneos, condimentos, potajes, sopas envasadas, helados y siropes” son señalados en su libro como los más ricos en aditivos. Estos autores, haciendo uso de la bibliografía científica existente no dudan en alertar al lector a cerca de los problemas que genera el consumo de decenas de aditivos vinculados a infinidad de trastornos, desde cáncer a hipertensión, pasando por alergias, problemas cognitivos, asma, deficiencias inmunológicas, alteraciones hormonales y metabólicas, dolores de cabeza, trastornos renales, estomacales y hepáticos, etc. La inmensa mayoría siguen usándose en la industria alimenticia al amparo de otro argumento falaz, el de “no existe suficiente evidencia”. A modo de ejemplo destacan los siguientes:
-Ciclamato sódico E952, un edulcorante muy potente y barato, vinculado en animales al desarrollo de tumores y atrofia muscular, y en humanos a alergias y problemas de tiroides. Se usa en refrescos, zumos y bollería bajos en calorías. Está prohibido en diferentes países y autorizado en España, Portugal, Italia y varios países de América Latina.
-Colorante rojo nº 2. Autorizado su uso en la Unión Europea. Asociado al desarrollo de cáncer.
-Monoestearato de polioxietileno E435. Se usa como emulsionante y se relaciona con problemas estomacales. En España se autoriza su uso en confitería, repostería y galletas.
-Colorantes. La mayoría producen efectos nocivos sobre la salud vinculándose al desarrollo de diversos tipos de cáncer o a problemas de atención e hiperactividad especialmente en niños, sus principales consumidores. Morales y González puntualizan que los tres más usados, el rojo 40, amarillo 5 y amarillo 6 provocan alergias, hiperactividad y afecciones en las suprarrenales respectivamente, estando contaminados con agentes cancerígenos. A pesar de ello están autorizados. Y no son los únicos. Los E102, E104, E110, E122, E124 y E129 pueden ser usados en la Unión Europea siempre cuando aparezca en el etiquetado la advertencia “Puede tener efectos negativos sobre la actividad y la atención de los niños” Paradójico sin duda. ¿Esperan que sean los niños quienes lean el etiquetado y contribuyan a eliminar los 7 millones de kilos de colorantes que se usan anualmente en la industria de la comida basura, refrescos, repostería refinada y confitería?
El desamparo al que estamos sometidos es de tal calibre que la industria incorpora a los alimentos sustancias químicas que estimulan artificialmente el apetito, es decir, que falsean las señales en nuestro organismo para hacernos comer. Hablamos de potenciadores de sabor que a nivel gustativo y olfativo estimulan el unami, -el llamado quinto sabor junto al dulce, salado, amargo y ácido- un unami que en su forma natural de glutamato se encuentra en la naturaleza realzando el sabor agradable de muchos alimentos. La industria ha sintetizado muchas variedades que generan adicción a la comida y que son capaces de estimular la generación de serotonina muy por encima del unami natural, con los placenteros efectos que conlleva la liberación de ese neurotransmisor en nuestro torrente sanguíneo. Un buen número de autores señalan al nitrito de sodio, el diacetilo, la cafeína y la acrilamida como los cuatro aditivos que convierten de forma más eficiente a un alimento en adictivo, invitando a su consumo. Sustancias sobre las que además recaen sospechas de provocar patologías diversas.
Transgénicos, los alimentos frankenstein
La ecuación de toxicidad alimenticia no estaría completa sin los alimentos modificados genéticamente por el hombre. Es posible que la transgénica sea el más virulento de los campos de batalla en el que se baten en duelo los activistas sociales y ambientales contra las grandes industrias de la alimentación, la agricultura y la biotecnología. Y sin duda, es el terreno frente al que el consumidor se encuentra más desprotegido, tanto por la falta de información en los etiquetados como por la ausencia de una legislación unificada a nivel mundial. Podemos estar comiendo alimentos que contienen transgénicos sin saberlos.
Las grandes empresas biotecnológicas –y los gobiernos que las protegen- justifican la modificación genética de las semillas en varias aseveraciones que se han revelado como falsas. Por un lado se argumenta que los cultivos transgénicos permitirán producir más alimentos y con ellos abastecer sobradamente a la población mundial, afirmación del todo falsa ya que el hambre en el mundo es un problema de distribución y acceso, de voluntad política y humanitaria, no de escases de recursos. Por otro lado se asegura que las semillas modificadas genéticamente son más económicas y rentables, al resistir a plagas, herbicidas, sequias, a una mayor salinidad, etc… La experiencia ha demostrado que el uso de agrotóxicos en cultivos transgénicos no sólo no ha disminuido sino que ahora es más agresivo que nunca. La manipulación genética combina genes de los reinos vegetal y animal generando “productos” que de forma natural jamás se habrían combinado en la naturaleza. Se busca mejorar sus cualidades organolépticas y nutritivas, que generen bioinsecticidas que repelan las plagas, hacerlos más resistentes ante los herbicidas, etc, pero es imposible saber qué consecuencias puede tener a medio y largo plazo sobre nuestra salud, y desde luego, es algo que se ha demostrado incontrolable al detectarse en numerosas ocasiones contaminación de plantas transgénicas en suelos, aguas subterráneas y en cultivos convencionales. Además, contribuyen a la pérdida de biodiversidad, “merito” que empresas como Monsanto se han ganado a pulso controlando el 90% del mercado de semillas transgénicas y desarrollando por todo el mundo una agresiva e inmoral política de control de las semillas tradicionales para favorecer sus intereses artificiales. Un creciente número de autores sostiene además que los alimentos transgénicos contienen menos nutrientes, son más difíciles de asimilar y causan un creciente número de alergias, trastornos digestivos y enfermedades autoinmunes, por no citar la toxicidad asociada al uso de pesticidas especialmente diseñados para este tipo de cultivos. A pesar de todo, del principio de precaución que debe primar ante el desconocimiento de los riesgos, la industria hace y deshace muchas veces con la complicidad de los poderes públicos. Al respecto se muestra muy explícito el canadiense Thierry Vrain, reputado biólogo y experto en genética, además de ex miembro del Ministerio de Agricultura de Canadá donde trabajó en la seguridad de los cultivos transgénicos, al afirmar que “Las empresas de biotecnología compran tribunales, gobiernos, parlamentarios, es decir, políticos en general, e invierten lo que sea necesario para acallar los estudios que no sigan sus lineamientos, que no confirmen su línea corporativa o que cuestionen su seguridad”
El maíz, el arroz, la soja, el trigo, los tomates y las patatas acaparaban la mayor parte de los cultivos transgénicos, productos que junto a los lácteos y la carne constituye la esencia de la alimentación actual por su consumo puro o bien como parte de otros alimentos elaborados. Lamentablemente España está a la cabeza de toda Europa en cultivos transgénicos. Lo que en otros países se prohíbe, aquí se alienta desde las instituciones públicas.
Una enfermedad social a escala planetaria
Una de las mayores sorpresas con la que cualquier profano se puede tropezar cuando comienza a rasgar la apetecible y colorista superficie de la industria alimenticia es descubrir que los alimentos, las semillas, las producciones y superficies destinadas a la explotación agrícola y ganadera, se convirtieron en el refugio de los especuladores financieros tras la “caída” del sistema en 2008. La crisis financiera y económica que nos ha hecho retroceder de forma difícilmente recuperable en derechos y conquistas sociales, que ha secuestrado nuestra soberanía despojando de sus casas y trabajos a millones de personas en todo el mundo, lejos de generar cambios en las inmorales conductas especulativas que las generaron auspiciaron una rápida adaptación de las élites, que encontraron en los alimentos y su generación una nueva y segura mercancía con la que seguir enriqueciéndose a costa del común de los mortales. Invertir a futuro, es decir, fijar los precios de las materias primas agrícolas con años de antelación manejando para ello información privilegiada o formando parte de poderosos entramados capaces de influir en legislaciones nacionales e internacionales es –tras el declive de los tóxicos financieros, el ladrillo y el petróleo- el negocio más seguro y redondo en el que invertir de forma entable, ya que a fin de cuentas necesitamos comer¡¡ Un puñado de multinacionales y lobbies compran o arrendan terrenos soberanos en países principalmente africanos, aunque también asiáticos y sudamericanos, acaparando y controlando la producción. Esa desalmada realidad especulativa que ahonda en la lastrante pobreza de muchos países, convertidos en este nuevo escenario de colonialismo financiero en fincas y graneros de los ricos sin capacidad para autoabastecerse, es tan sólo una de las dantescas caras que muestra este monstruo hídrico.
Un escenario similar podríamos trazar de la ganadería industrial, productora de carnes y lácteos muy por encima del consumo, demandante incansable de terrenos y recursos y culpable además de casi un 20% de las emisiones de gases de efecto invernadero. La ganadería hace uso también de pastos modificados genéticamente, así como de hormonas de crecimiento genéticamente modificadas que multiplican el crecimiento y la producción de leche. Como apunta Pollan en su betseller “Es sabido que la producción industrial de carne es brutal con los animales y tiene una manera poco económica de usar recursos como el agua, el grano, así como antibióticos; esta industria es también una de las que más contribuyen a la contaminación del agua y del aire. En un informe de 2006 hecho público por Naciones Unidas se afirmaba que la ganadería mundial generaba más gases de efecto invernadero que toda la industria del transporte”. Solo en China se utilizan 100.000 toneladas de antibióticos al año para tratar al ganado, lo que deviene en contaminación y en la aparición de bacterias resistentes, algo a lo que tampoco es ajena la acuicultura intensiva, donde la adulteración sigue el mismo esquema.
En el mundo se produce casi el doble de comida de la que necesitamos para abastecer a los más de 7.000 millones de personas que vivimos en él, lo que no impide que millones de personas mueran de hambre cada año mientras sólo en la Unión Europea se tiran 89 millones de toneladas al año de comida en buen estado, dándose otras rentables paradojas cuando cotejamos estos datos con los relativos a los excesos. Tal y como apunta la periodista e investigadora Esther Vivas Esteve, especializada en movimientos sociales y políticas agrícolas y alimentarias, “mientras millones de personas en el mundo no tienen qué comer, otros comen demasiado y mal. La obesidad y el hambre son dos caras de la misma moneda. La de un sistema alimentario que no funciona y condena a millones de personas a la malnutrición. Vivimos, en definitiva, en un mundo de obesos y famélicos. Las cifras lo dejan claro: 870 millones de personas en el planeta pasan hambre, mientras 500 millones tienen problemas de obesidad. Aunque el hambre severa y la obesidad son tan sólo la punta del iceberg: 2000 millones de personas en el mundo padecen deficiencia de micronutrientes (hierro, vitamina A, yodo…) y 1.400 millones viven con sobrepeso (FAO, 2013ª)” Acertadamente Esteve concluye en su revelador libro “El negocio de la comida” (Icaria 2014) que “El problema de la alimentación no consiste únicamente en si podemos comer o no, sino en qué ingerimos, de qué calidad y procedencia, cómo ha sido elaborado. No se trata sólo de comer sino de comer bien”
José Gregorio González
¿Podemos hacer algo?
Ante la contaminación de los alimentos por metales, aditivos, herbicidas, pesticidas, ingredientes manipulados genéticamente, antibióticos, bacterias resistentes…¿podemos hacer algo? La respuesta es sí.
El gran problema de los alimentos tiene que ver con su calidad nutricional. En su excesivo contenido en hidratos de carbono refinados en forma de harinas y azucares ocultos, en la abundancia que pueden contener de grasas animales o de grasas trans surgidas de la hidrogenización de aceites vegetales, así como en la ausencia natural de vitaminas, minerales y fibras. Todo ello es habitual en los productos procesados y se agrava cuando su ingesta se sitúa muy por encima de las necesidades calóricas diarias. Entidades como la Organización Mundial de la Salud vienen alertando sobre este asunto, con llamamientos a la reducción en el consumo de azucares o más recientemente de carnes procesadas, derivados y embutidos, a los que señalan desde 2015 como causa potencial de diversos tipos de cáncer. Sin embargo el modo de vida que llevamos y el bombardeo constante y sin paliativos de la industria de la alimentación para que nos alimentemos con comida rápida y preparada es casi insalvable, auxiliados por una química adictiva, el neuromarketing y una publicidad muchas veces engañosa. Ello nos hace percibir inequivocadamente que lo compramos preparado nos ayuda a vivir mejor, nos ahorra tiempo y es más sano por haber sido enriquecido con vitaminas, fibras o algún ácido graso cardioprotector. La clave está en volver a consumir realmente productos frescos y de temporada, preparados por nosotros mediante métodos de cocción que no impliquen grandes temperaturas y, en lo posible procedentes de cultivos y granjas ecológicas de cara a sortear la mayor parte de los peligrosos aditivos, los agrotóxicos y los organismos genéticamente modificados.
Wikilieaks y las puertas giratorias
Diversas organizaciones internacionales han denunciado la existencia de conflictos de intereses y puertas giratorias que facilitan que la industria cuente con legislaciones flexibles y con las bendiciones de las instituciones. Los autores de Alimentación Sana, Morales y González, citando a Marie-Monique Robin, explican que “en la Comunidad Europea el 90% del comité encargado de aconsejar sobre la seguridad de los alimentos tiene contactos con empresas de biotecnología. Anota el caso de Suzy Renckens, quien fuera directora de la Unidad de Organismos Genéticamente Modificados de la EFSA (Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria) de 2003 a 2008, y que cuando dejó el cargo en 2008 fichó como lobbyis de Syngenta, el gigante suizo de los transgénicos” A Monsanto se la acusa de haber gastado desde 1990 más de 4000 millones de dólares en las campañas electorales en EE.UU, colocando a empleados y asesores en puestos directivos en la FDA, la agencia gubernamental que regula alimentos, medicamentos, productos biológicos, etc. En España las cosas son similares, tal y como revelaron diversos cables de Wikileaks en 2010. En ellos se descubría como el Gobierno de España pedía al gobierno estadounidense a través de su embajada que presionara en la Unión Europea para facilitar el camino de los transgénicos, en especial del maíz transgénico de Monsanto MON810. Y efectivamente así lo hicieron en 2008 y 2009. A ello se suma que la ex ministra de Ciencia e Innovación Cristina Garmendia con Zapatero venía de ser presidenta de la Asociación Española de Bioempresas, o que Sagrario Pérez Castellanos pasó a ser ejecutiva en Coca-Cola tras dejar de ser subdirectora de Coordinación de Alertas en la Agencia de Seguridad Alimentaria y Nutrición.
Nos alimentamos con petróleo
La concentración de la producción agrícola en las últimas décadas en unos pocos cultivos sacrificando con ello la agrodiversidad que nos acompaña durante milenios, centrada en productos como el trigo, el arroz, la soja, el maíz y el azúcar por citar los más potentes, ha conducido a un claro empobrecimiento de nuestra dieta. Para hacer más rentable estos cultivos y aumentar la producción se acude a la indomable manipulación genética y al uso constante de fertilizantes químicos y plaguicidas, con un sistema productivo intensivo que saliniza, seca y erosiona los suelos, maquinaria pesada que elimina trabajadores y una dependencia asombrosa del petróleo en toda la cadena. Así lo denuncia Vivas Esteve en su indomable El Negocio de la Comida. Petróleo para alimentar la maquinaria de cultivo; petróleo para llevar el agua a las zonas de cultivo; petróleo para extraer las sustancias con las que elaborar fertilizantes y pesticidas; petróleo para hacer funcionar las plantas de procesado; petróleo para toda la cadena de distribución y comercialización; petróleo para generar el plástico necesario para las inmensas extensiones de invernaderos; petróleo para el plástico de los envases…¿habíamos pensando alguna vez en ello? Gran parte de lo que nos llevamos a la boca lleva la huella del “petróleo”, no sólo en el desgaste medioambiental y la contaminación a escala general, sino en el propio alimento a nivel individual. En cuanto a las condiciones laborales de quienes trabajan en el sector en países empobrecidos mejor no hablar y dejarlo para otro momento. Lo dicho, una hidra de muchas cabezas…